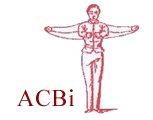Felicidad Hernández*
La plancha que se desliza por los bordes de una prenda íntima femenina, y la frase “no tenía ganas ni de leer” son los detonantes del encuentro entre un adolescente que despierta ardorosamente a la sexualidad, y una atractiva, misteriosa y solitaria mujer.
Él se entrega a Hanna, aunque sea sólo un “chico” sin nombre, aunque “no tenga poder para disgustarle a ella porque no le importa como para eso”, aunque siempre tenga que pedir perdón.
(¿O precisamente por eso?). Pero ha sido investido de un brillo que ella le otorga, “sabe leer muy bien”, o sea que él tiene algo que ella desea. Ella, cobradora de tranvía, sin historia, silenciosa, un poco oscura, inflexible, indiferente a la vida del chico fuera de sus encuentros, que sólo es capaz de emocionarse al escuchar los libros leídos, o al oír las voces de un coro infantil.
Viven una historia intensa. Y rara, pero como todas, ¿cuál no lo es? Hasta que un día, tras el anuncio de ser ascendida en su trabajo, bruscamente, sin palabras, ella desaparece, y el chico es abandonado. Fin de esta historia. El, expulsado bruscamente, queda asomado al borde de un vacío.
Años después, la contingencia produce el reencuentro, donde podemos leer, retroactivamente, lo no dicho ni visto de esa historia, y, sin embargo, presente.
Es el tiempo de comprender.
Aparece Hanna, perpleja, ante un tribunal para ser juzgada por nazi. Ella no entiende la escena, no entiende que se vaya a juzgar “ser guardiana” de las SS. Antes había sido obrera de Siemens, ¿qué diferencia hay? Su argumento es demoledor, plano, sin fisuras: ¿Por qué habría de sentirse culpable de ser una guardiana intachable?
Sin embargo la Ley, el Tribunal, compuesto por los hombres de esa generación que hizo esa guerra, le exige explicaciones; su joven abogado defensor no la puede defender, no hay defensa posible. Y ella se ve conminada a confesar el secreto de su vida, que no puede mostrar a ese Otro sin quedar reducida a su ser de goce.
Porque no saber leer dice lo más real de esta mujer. Y ella lo oculta porque no puede hacer otra cosa. Porque lo que no sabe leer es la escena del mundo, no sabe leer lo que el Otro del lenguaje, de las palabras, de lo simbólico, quiere decir. No sabe leer la escritura, la marca que dejan las palabras en un ser vivo para conformarle un cuerpo. Por eso, su recurso es vestirlo con uniformes que le den una función: de obrera, de guardiana, de cobradora de tranvía, con los que poder ocupar un lugar en el mundo.
Y el sonido de la voz de los otros le permiten cobijarse en la imagen de esos otros, y con su sonido, silenciar el ruido, el caos (por eso necesita el orden y la limpieza) del mundo que la invade porque no sabe qué quiere decir, y que la condena a estar fuera de él.
Por eso tiene que proteger su secreto. Y es declarada culpable por el asesinato de 300 mujeres. Ahora vestirá el uniforme de presa.
El chico está en la sala como espectador mudo de la escena, impactado. Pero lo que le golpeará, con lo que se encontrará, es con el brutal descubrimiento de lo que él ha sido para ella: una voz sin nombre, un objeto más de la serie de las jóvenes y débiles prisioneras de los campos de concentración. Cuerpos con uso de goce, arrojados a la destrucción y convertidos en restos despojados de toda humanidad, para dejar paso a otros cuerpos.
Este es el núcleo de lo indecible alrededor del cual gira la historia. La historia, y la Historia. Porque, en definitiva, ¿no son historias lo que los seres humanos inventamos para cubrir, envolver el horror que nos produce lo real sin nombre, sin ley, que somos para nosotros mismos?
Y el chico, ¿por qué no habla, por qué permanece mudo?, ¿por amor a esa mujer, por respeto?, ¿por proteger la vergüenza de su secreto? La vergüenza, ¿de quién?, ¿de ella o de él?
Este chico tiene nombre, Michael, y tiene una historia que lo envuelve: hijo nacido de la generación alemana del nazismo que hizo y vivió la guerra, hijo de la generación que tan terriblemente cambió el mundo y que nos dejó sin posibilidad de vuelta atrás.
Tiene una madre que le cuida y que se esfuerza en apelar, instaurar, y a la vez mostrar, a un padre impotente, derrotado y culpable. Un hombre que se refugia, que se esconde tras el acto de leer, pero él en silencio. Un hombre también un poco oscuro. Un padre presente, pero sin autoridad. Un padre. Y un rasgo de él, leer.
Pero a Michael le habita el deseo vivo, y encuentra un lugar donde es acogido en ese deseo que siente y que produce a una mujer. El cree leer así su posición en el deseo de la Otra. Hasta que el abandono radical le deja caído y asomado al vacío. Cuando se encuentra con el trauma de ver qué objeto ha sido para esa mujer, no de deseo sino de goce, Michael apela al Otro, en este caso encarnado por el profesor porque, al contrario que Hanna, él sí tiene constituido un Otro simbólico, un Otro del que servirse para leer el mundo, y al que acude para organizar un argumento moral que vele y justifique su culpa, para no tener que confesar su propio secreto: el goce del que es culpable.
Este Otro que le contesta, le remite a la ética del acto, ya que le dice que no se trata de lo que sentimos, sino de lo que hacemos. Le deja solo, porque el acto es sin Otro, en la más absoluta soledad, y de ello él solo, es responsable. Y decide: decide callar. Y un acto no es sin consecuencias. Decide no renunciar al goce que lo tortura y lo condena a seguir ocupando ese lugar de objeto que fue para ella.
Por eso no puede rehacer su vida, por eso sigue preso en ese lugar, por eso su deseo está muerto. No puede hacer otra cosa que poner en funcionamiento de nuevo su ser de voz que se presta al goce de Hanna, y la mantiene viva. Solo esto. Por eso no le visita, no le habla. Él sabe que no se trata de palabras, sino de objeto. Aunque ahora es ella la que está presa, a merced de la voluntad de él.
¿Cuándo vuelve a caer, ya definitivamente, de ese lugar? No es cuando se entera de las atrocidades cometidas por Hanna, es tras el impacto que supone para él la primera nota escrita por ella, que ha aprendido a leer y escribir. Eso desmorona su fantasma, dejándole solo ante la división que le produce.
Y la deja caer.
Así ella queda abocada a lo real de su ser, – Hanna lo ha sabido leer en su encuentro con Michael-, y saber leer la lleva a lo peor: pues solo tiene para responder su ser un objeto inerte colgado del vacío, fuera del mundo.
Ahora sí se acabó la historia.
Pero él va a necesitar un tiempo más. Tras la muerte de Hanna, él trata de buscar una reacomodación de su ficción, yendo en busca de la única superviviente, del único testigo vivo de la verdad, para conseguir el perdón para ella, pero sobre todo, la absolución para él. Pero no hay absolución, no pueda haberla. No es posible ser declarado libre de culpa. No hay punto final que venga del Otro.
Es por su hija que aparece lo nuevo. El punto de inflexión se produce cuando su hija le confiesa que se siente culpable de su infelicidad. Y a este hombre es el amor lo que le permite poder salir de ese lugar oscuro. El que le hace despertar. Sólo el amor es lo que permite al goce condescender al deseo. Cuando la hija carga con las culpas del padre, él es tocado, apelado a ese lugar de padre, y decide no quedarse donde su propio padre se escondió. Para ello, hace un movimiento necesario: señalar la inscripción del nombre de Hanna en la tumba. La inscripción de su muerte, pero también la inscripción de su paso por la vida como ser humano. (Porque los que cometen atrocidades contra los seres humanos, son también humanos. Esto es lo más atroz).
Y entonces puede empezar a hablar de su historia, que por el mismo acto de ser hablada, ya se convertirá en otra historia.
* Texto presentado en el ciclo “Un mundo sin medida, o la medida perdida” organizado por el Taller de Cine y Psicoanálisis del SCFBI, en enero de 2014