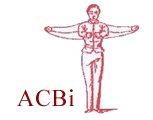(Referencia de la página 176 del Seminario XX, Aún, de Jacques Lacan)
Iñigo Martínez*
Se trataría aquí de seguir el rastro histórico de esa supuesta armonía del ser, (coherencia entre cuerpo y alma racional como realización teleológica), basada en el goce supremo que nos daría la vida contemplativa; y unirla a la tradición cristiana en la que confluye con la beatitud (o contemplación de Dios). Se traza así un camino entre felicidad (eudaimonia), bienaventuranza y beatitud; camino que tiende cada vez más a un mayor grado de alejamiento del mundo: relación burbuja, cerrada (¿enjaulada?) tanto del sabio con el conocimiento esencial y desinteresado (sin mayor finalidad que el conocimiento mismo),tanto del santo-beato en su comunicación con Dios.
El significado de “beatitud” puede distinguirse del de felicidad, porque designa un estado de satisfacción completa, perfectamente independiente de los problemas del mundo. Aristóteles, que a veces usa indistintamente este término (majaria) y el de felicidad, relaciona la beatitud con la contemplación y la aplica a la medida que en los diferentes seres vivientes tiene la actividad contemplativa. Así, nos dice y lo cito en la Ética de Nicómaco,
“toda la vida de los dioses es beata, por ser totalmente contemplativa. A los hombres corresponde una especie similar de vida, porque sólo de tanto en tanto se dan a la contemplación; los animales nunca son beatos, por carecer de actividad contemplativa” (Ét. Nic., X, 8, 1178 b 9 ss.). “Es evidente que entre los hombres el sabio es el más beato” (Ibid., I, 11, 1101 b 24).
Clasificará así tres géneros de vida, y siguiendo su lectura:
“La mayoría y la gente más burda pone su felicidad en el placer, los escogidos y los hombres de acción ponen la felicidad en los honores. El tercer género de vida tiene por objeto la contemplación. Esta felicidad se basta a sí misma de modo entero” (Et. Nic).
En la filosofía postaristotélica y, sobre todo, en la estoica, la beatitud del sabio está también muy difundida y es objeto de muchos ensayos (como en De vida beata de Séneca) y en el neoplatonismo de Plotino, la crítica de la felicidad tal como la entienden estoicos y aristotélicos (Enneada., I, 4) va acompañada del concepto de una beatitud inactiva, ya que es diferente a toda realidad exterior. Pasa a neutralizarse entonces la actividad (contemplación) del ojo que mira con la quietud del que a su vez es mirado (¿tal vez ojo que mira sin ver, ojo reflejado en el espejo?). Bueno citando a Plotino.
«Los seres beatos son inmóviles en sí mismos y les basta ser lo que son: no se arriesgan a ocuparse de cosa alguna, porque ello los haría salir de su estado, pero tanta es su felicidad que, sin elegir, realizan grandes cosas y hacen mucho al quedar inmóviles» (Ibid., III, 2, l). Subrayo también el “sin elegir” en el que enmarca Plotino la inmovilidad de los seres beatos además de su intento de simplificar el alma y quitarle todo lo que le sea extraño, darle una definición flotante, puramente negativa: caracteres divinos de indivisibilidad, incorruptibilidad, ingenerabilidad… y el camino de acceso a sus conocimiento en la introspección o replegamiento de sí.
“El alma ve las cosas en si mismas, en sus reflexión sobre si misma, en un primer estado, como estatuas que el tiempo ha enmohecido y ella limpia” (Plotino).
Pero siguiendo esta historia de la beatitud; del neoplatonismo en adelante se puede decir que el concepto se ha distinguido de manera cada vez más precisa del de felicidad, relacionándose estrechamente con la vida contemplativa, con el abandono de la acción y con la actitud de la reflexión interior y del retorno a sí mismo.
La tradición cristiana (y aquí volvemos al texto) obró en este sentido, relacionando la beatitud con una condición o estado independiente de las vicisitudes mundanas, aunque dependiente de la disposición interna del alma. Pero la doctrina aristotélica de la felicidad propia de la vida contemplativa, sirvió de modelo a los escolásticos para la elaboración del concepto de beatitud. Santo Tomás dice que la beatitud es «la última perfección del hombre», o sea la actividad de su más alta facultad, el entendimiento, en la contemplación de la realidad superior: la de Dios y de los ángeles.
«En la vida contemplativa el hombre se comunica con las realidades superiores, es decir, con Dios y con los ángeles, a los cuales se asimila también en la beatitud.»
Por lo tanto, el hombre obtendrá la beatitud perfecta en la vida futura que será totalmente contemplativa. En la vida terrena el hombre sólo puede alcanzar una beatitud imperfecta, en primer lugar por la contemplación y en segundo lugar por la actividad del entendimiento práctico que ordena las acciones y las pasiones humanas, esto es, por la virtud (S. Th., II, I, q. 3, a. 5).
Ya en la edad moderna el concepto de beatitud y el de felicidad se han diferenciado cada vez más, refiriéndose el primero a la esfera religiosa y contemplativa y el segundo a la esfera moral y práctica. Se puede decir que el único filósofo que unió estos dos significados fue Espinosa, para quien la beatitud «no es nada más que la satisfacción misma del ánimo que nace del conocimiento intuitivo de Dios» (Eth., IV, cap. 4), a la que identifica con la libertad y con el amor constante y eterno del hombre a Dios, o sea con el amor de Dios a los hombres en cuanto se ama a sí mismo (Ibid., V, 36, scol.). Pero dado que la intuición de Dios o el amor intelectual de Dios significan para Espinosa el conocimiento del orden perfecto de las cosas del mundo (Ibid., V, 31-33), el carácter místico-religioso o contemplativo de la beatitud se identifica con el carácter mundano y práctico de la felicidad. El mismo significado tiene la beatitud en la obra de Fichte Introducción a la vida beata (1806). Aquí se define la beatitud, en forma tradicional, como la unión con Dios, pero Fichte se preocupa de despojarla de su significado contemplativo tradicional, considerándola como el «resultado de la moralidad operante misma y no como un «sueño devoto» (Werke [«Obras»], V, p. 474).
* Trabajo presentado en la clase del Seminario del Campo Freudiano de Bilbao del 31 de enero de 2009